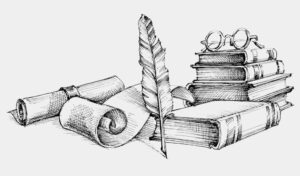Las vueltas al pasado tienen en nuestra literatura el consabido sinsabor de la ironía. Ninguna de ellas se priva de hacer valer sus prerrogativas sobre determinado lance histórico, sea para desempolvar un carril obliterado, retrucar el doble fondo de sus motivos o teñir con pigmentos vigentes el paño de un tiempo remoto. Conceptual o revisionista, la distancia, el leve corrimiento, las aúpa y, en mayor o menor medida, lo que prevalece es una tónica socarrona. Aunque abunde en desacoples e intromisiones, La liga harapienta (Paradiso), notable primera novela de Sebastián Menegaz, propone, en cambio, una épica desastrada.
Para ello, el también autor del volumen de cuentos El espectáculo transparente extrae de la cantera de lo pretérito un episodio que enfrentó a las plumas nacionales de Sarmiento y José Hernández: el infame asesinato del caudillo Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza. Tal es así que su dispersa cohorte, una banda de forajidos bajo comandancia de Don Berna, cabalga el esperado desquite. Obran acicateados por una serie de misivas de dudosa procedencia y al amparo del repetido adverbio “acaso”, salvoconducto a otra versión de los acontecimientos.
Víctimas de la historia
Nuestra literatura ha poblado de fantasías el espacio vacío de la historia y su epítome, el desierto. Aquí el escenario –no es ociosa la referencia cinematográfica– se emplaza, lejos del acostumbrado vértigo horizontal pampeano, en la árida llanura riojana. Un paraje semejante, con las salvedades caso, al del lejano oeste norteamericano. Porque así como el joven Borges incurría en el cine de Josef von Sternberg para moldear la plasticidad visual de la literatura, Menegaz abreva en el western crepuscular a lo Sam Peckinpah para liberar a la épica de los anales escatológicos de la historia. Solo que se trata de una épica enclenque, chamuscada, con sus fantasmagorías, imposturas y contubernios. La faena, embrollada por donde se la mire, adquiere ribetes fastuosos cuando alguno de los personajes conjetura sobre la posible puesta en escena que, con su ácrata pendencia, contribuyen a urdir. En palabras de Borges, son poco más que “un juguete del tiempo, una víctima de la historia”.
Más víctimas aún son de la letra, ya que por iletrados requieren de los servicios de un intérprete, en este caso uno avezado en los lienzos de Goya, de ahí que logre atisbar presencias “al margen de la fenomenología”. Lo cual vendría a significar que la escritura es un diálogo con los fantasmas y la historia un sueño afiebrado. Pero Menegaz se cuida de tales simplezas. En cambio, propone una dialéctica del lenguaraz y su escribiente. Así, el relato se tensa entre lo que el amanuense logra desandar del discurso febril (“un palique escorzado sobre imágenes fugitivas”) del maltrecho Don Berna. Esa tensión hace a la nervadura de la novela. Porque, por mucho que dispense filos y tropelías, las peripecias (como señaló Ramiro Quintana) “son sobre todo las de la sintaxis”. Atiéndase si no a una frase como la que sigue: “Tocó media noche y hasta la noche entera Baldomero Navia su violín de Palca, violín de unos solanos de Chile el violín de Navia en honor a la verdad, pues de Palca era Baldomero Navia aunque más era andante”. No siempre la respiración se solaza en una circularidad zumbona; a veces es seca, tajante y no menos musical. La bífida lengua de Menegaz se asienta, de un lado, en el entendimiento de los distintos estratos del diccionario, y del otro, en el reverso de una escucha templada en la oralidad. Se trata, en suma, de una lengua culterana y plebeya a la vez, que no se angosta en el ripio de la frase, ni escatima imágenes o asociaciones (“la lumbre los limpió de sombra”, “prensados al reparo de un peño”) y que, parafraseando a Paul Groussac, puede recoger el poncho sin miedo a que le vean la levita. Esa tensión está inscripta hasta en la composición de los patronímicos (Plutarco Somoza, Afrodita Chapanay, Escolástico Brandan).
La liga harapienta parte de una prosapia literaria que va de Borges a Lamborghini, de Di Benedetto a Zelarrayán. Pero se sabe que cuando abundan los nombres y encima tan dispares, uno oscurece en lugar de aclarar. Porque si la literatura, como apuntó Héctor Libertella (para sumar uno más a la nómina), se hace una toldería armada a la intemperie, Menegaz está más bien solo con su lengua.