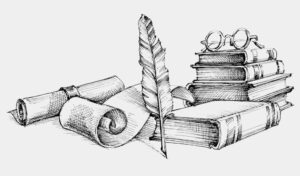Borges perseguía con esfuerzo contagiarse por completo de la substancia de los libros, como para despertar un buen día convertido en uno: «Mis libros (que no saben que yo existo) / son tan parte de mí como este rostro / de sienes grises y de grises ojos». Es fácil imaginar a Borges como el protagonista de un cuento de Kafka, en el que sería tal vez un primo lejano de Gregor Samsa y se habría transformado en un volumen fastuoso de una antigua enciclopedia británica, en lugar de en un asqueroso escarabajo.
«En el curso de mi larga vida creo no haber leído cien volúmenes, pero he hojeado algunos más. Ante todo, enciclopedias, que desde Plinio a Brockhaus, pasando por Isidoro de Sevilla, por Diderot y por la undécima edición de la británica, cuyos lomos dorados imagino en la inmóvil penumbra de la ceguera», escribía.
La pasión de Borges por las enciclopedias fue algo que inundó su obra hasta el final de sus días. En un cuento tardío, titulado El Congreso, leemos lo siguiente: «[…] El Congreso no podía prescindir de una biblioteca de libros de consulta […] los atlas de Justus Perthes y diversas y extensas enciclopedias, desde la Historia naturalis de Plinio y el Speculum de Beauvais hasta los gratos laberintos (releo estas palabras con la voz de Fernández Irala) de los ilustres enciclopedistas franceses, de la Britannica, de Pierre Larousse, de Brockhaus, de Larsen y de Montaner y Simón. Recuerdo haber acariciado con reverencia los sedosos volúmenes de cierta enciclopedia china, cuyos bien pincelados caracteres me parecieron más misteriosos que las manchas de la piel de un leopardo. […] La biblioteca del Congreso del Mundo no podía reducirse a libros de consulta y las obras clásicas de todas las naciones y lenguas eran un verdadero testimonio que no podíamos ignorar sin peligro».
Habitar un polvoriento estante emparedado y camuflado entre sus clones constituiría para Borges la mayor de las torturas
La pesadilla de Borges consistiría entonces en descubrir que su mayor deseo, alcanzar la discreción y la modestia del tomo de una infinita enciclopedia, es también el mayor de sus temores. Habitar un polvoriento estante emparedado y camuflado entre sus clones, entre una caterva de infinitos gemelos idénticos, iguales también a él mismo, constituiría para Borges la mayor de las torturas. Pensemos en los volúmenes de los que se compone la Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (primera biblioteca pública de España), que por no llevar el título en el lomo están colocados al revés, de manera que quedan a la vista sus majestuosas páginas doradas, todas resplandecientes e iguales.
Esa especie de monismo metafísico que encarna su biblioteca, donde al contrario que en el idílico mundo de Leibniz no habría mónadas (o en este caso libros) que presidiesen, sería insoportable para él en caso de que se cumpliese. Dos siglos antes, como hablando en boca de todos los escritores habidos y por haber, reconocía Hume, el filósofo de las pasiones (y bibliotecario como Borges), que su pasión más imperiosa era el ansia de fama literaria: «Ni siquiera el ansia de fama literaria, mi pasión dominante, ha agriado en ningún momento mi carácter, a pesar de mis frecuentes desengaños […]. Estaba, lo confieso, particularmente entusiasmado por mis expectativas de éxito de esta obra. Como el tema era accesible a cualquier inteligencia, ya me esperaba yo la aclamación correspondiente. Pero cuán desdichada no sería mi desilusión: fui embestido por un clamor de reproches, condenas y hasta odios […]. Yo, que hace unos minutos afectaba modestia, ahora estoy dispuesto a mendigar un encomio más al precio que sea […]. Lo que más me mortificó fue que, una vez apagados los primeros arrebatos de furia, el libro pareció hundirse en el olvido».
A Theodor Adorno también le preocupó en algún momento este asunto. En Minima Moralia dedica un pasaje a examinar el mecanismo que rige lo que denomina la muerte de la mortalidad: «Flaubert, de quien se refiere la afirmación de que él despreciaba la fama, sobre la que asentó toda su vida, se encontraba en la conciencia de semejante contradicción tan a gusto como el burgués acomodado que una vez escribió Madame Bovary».
Ribeyro: «¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma»
Adorno explica que la fama, en este caso literaria, había funcionado durante un tiempo como el resultado de una serie de procesos objetivos dentro del contexto del mercado que todavía dejaba cierto margen a las voluntades individuales para decidir libremente a quién se le otorgaba reconocimiento. Sin embargo, esa libre elección llegado un punto habría sido anulada. La aniquilación de las voluntades sería la consecuencia del desarrollo y la sofisticación de los órganos propagandísticos, alimentados a base de talonario, cuya eficacia sería proporcional a la inversión en el nombre propio ejercida por los grupos financieros interesados en su encumbramiento. Pero estos mecanismos, aunque puedan servir a ciertos fines y ser útiles en un determinado contexto, a la postre acaban desvelando su naturaleza artificiosa: «Se compra ahora a los lacayos de los trusts la expectativa de la inmortalidad. Vana ilusión. Como la memoria caprichosa y el completo olvido siempre han ido juntos, la disposición planificada sobre la fama y el recuerdo conduce irremisiblemente a la nada. Los célebres no se sienten del todo bien. Hacen de sí mismos artículos de mercado y se hacen a sí mismos extraños e incomprensibles, como imágenes de muertos vivientes. En el pretencioso cuidado de sus aureolas desperdician la energía eficaz, única que podría perdurar. […] La inhumana indiferencia y el desprecio que automáticamente cae sobre las derrumbadas grandezas de la industria cultural desvelan la verdad sobre su celebridad. De ese modo experimenta el intelectual la fragilidad de su secreta motivación, y contra ella no puede hacer otra cosa que subrayar esa evidencia».
La incertidumbre acerca de la gloria y el olvido la experimentó también Julio Ramón Ribeyro cuando en sus Prosas apátridas escribió: «¿Qué cosa hay que poner en una obra para durar? Diríase que la gloria literaria es una lotería y la perduración artística un enigma […]. Entrar a una librería es pavoroso y paralizante para cualquier escritor, es como la antesala del olvido: en sus nichos de madera, ya los libros se aprestan a dormir su sueño definitivo, muchas veces antes de haber vivido. ¿Qué emperador chino fue el que destruyó el alfabeto y todas las huellas de la escritura? ¿No fue Eróstrato el que incendió la biblioteca de Alejandría? Quizás lo que pueda devolvernos el gusto por la lectura sería la destrucción de todo lo escrito y el hecho de partir inocente, alegremente de cero».
A la primera pregunta de Ribeyro, ante la lotería y el enigma, Borges contestaría señalando justamente uno de los rasgos fundamentales de su propia obra, a saber, la armonización de miles de literaturas. Esto es lo que según él hace que un libro perdure en el recuerdo. En Textos cautivos declara lo siguiente: «Novalis, memorablemente, ha observado: “Nada más poético que las mutaciones y las mezclas heterogéneas”. Esa peculiar atracción de lo misceláneo es la de ciertos libros famosos». Y también, por su propia naturaleza, lo que sustenta una biblioteca. Apuntando hacia la misma idea, escribía una nota de editor al reanudar la publicación de una revista que llevaba por título, precisamente, La biblioteca: «La biblioteca propende a ser todos los libros o, lo que es igual, a ser el pasado, todo el pasado, sin la depuración y la simplificación del olvido». Años antes ya había escrito en su relato La biblioteca de Babel (inspirado en La biblioteca universal de Kurd Laswitz): «Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad».
Si de algún modo quiso alcanzar la felicidad, sin duda fue a través de los libros, recorriendo y habitando bibliotecas.
Este es un fragmento de ‘La memoria de Borges’ (Punto de Vista), por Miguel Antón Moreno.