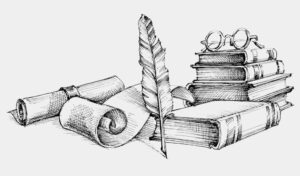Por Osvaldo Gonzalez Iglesias
En los últimos meses, la escena política argentina ha sido testigo de un recrudecimiento discursivo y actitudinal por parte de diversos referentes del kirchnerismo. No se trata de un fenómeno aislado ni puramente emocional. La virulencia creciente de muchas de sus expresiones públicas, sus ataques a instituciones y su hostilidad contra voces disidentes revelan una matriz más profunda: la conciencia de estar perdiendo, poco a poco, los resortes de poder que durante años supieron manejar con férreo control.
Detrás de cada exabrupto, de cada amenaza velada o explícita, subyace una tensión central: el kirchnerismo no asiste pasivamente a su declive, sino que lo enfrenta con una estrategia de confrontación abierta, dispuesta a disputar —con violencia simbólica y, en ocasiones, física— cada centímetro de terreno que siente en retirada. No es simplemente ideología lo que está en juego, sino un sistema de privilegios construidos a lo largo de dos décadas: cajas millonarias, redes de impunidad, protección judicial y estructuras de corrupción enquistadas en diferentes niveles del Estado.
Un mapa de privilegios en disputa
El kirchnerismo fue, durante largos años, más que un movimiento político: una maquinaria de poder. Controló presupuestos colosales, diseñó una justicia a medida, reguló con puño firme el acceso a los medios y se apoyó en una militancia sostenida por empleos estatales, subsidios y contratos. Hoy, ante la erosión de ese entramado, los reflejos defensivos se activan con una agresividad notable.
La intensidad de las reacciones suele estar directamente relacionada con la magnitud de lo que se pierde. Allí donde el recorte del gasto público amenaza fondos sensibles —ministerios, organismos descentralizados, cooperativas truchas, universidades capturadas, planes tercerizados—, la respuesta es inmediata: tomas, paros, campañas de desprestigio, judicialización de medidas. Y no falta nunca el discurso de resistencia épica, que presenta cualquier reforma como una “persecución política” o una “caza de brujas”.
Los privilegios en riesgo son múltiples. La pérdida de control sobre cajas millonarias vinculadas al Estado —como los fondos de obras públicas, los subsidios energéticos o los contratos de empresas públicas— desarma un sistema paralelo de lealtades políticas y financiamiento electoral. La amenaza de investigaciones judiciales que avanzan sin freno en tribunales nacionales y del exterior hace que muchos exfuncionarios y empresarios allegados teman la caída del velo de impunidad que los protegía. Y, sobre todo, la posibilidad de quedar al margen de la disputa real de poder en un ciclo político cambiante genera una desesperación que se canaliza en confrontación directa.
Cuando la política deviene pulsión de autodefensa
El caso de los escraches recientes, las amenazas a periodistas, los ataques verbales a jueces y fiscales, o incluso las intimidaciones físicas en marchas y actos públicos no son anomalías: son parte de una lógica de resistencia desesperada. En todos los casos, el agresor responde a una pérdida concreta. Los insultos de exfuncionarios contra la justicia ocurren cuando se los cita a declarar. Los discursos encendidos contra la “proscripción” se dan cuando pierden el favor popular. Las marchas “en defensa de la democracia” aparecen cuando se intenta revisar la transparencia de gestiones pasadas.
La violencia, entonces, no es un recurso aleatorio, sino el reflejo de una pulsión de autodefensa. El kirchnerismo, consciente de su retroceso electoral, institucional y simbólico, intenta blindarse en una narrativa de victimización que justifique cualquier exabrupto como una reacción legítima frente a un enemigo todopoderoso. Así se diluye la autocrítica, se niegan las responsabilidades y se alimenta una lógica de confrontación permanente.
La militancia como escudo
Buena parte de esta estrategia descansa en un aparato militante que, aunque menguado, conserva capacidad de acción callejera, incidencia en sectores del Estado y presencia en redes sociales. Para muchos de sus integrantes, el declive del kirchnerismo no solo significa la pérdida de un proyecto político, sino también la de su sustento personal: empleos, contratos, cargos, espacios de poder. De allí que la defensa sea visceral, teñida de una emocionalidad que muchas veces impide el diálogo democrático y multiplica las reacciones desmedidas.
No es casual que las expresiones más violentas provengan de sectores que tuvieron acceso a los privilegios más evidentes del modelo kirchnerista: intendentes que perdieron cajas, rectores universitarios que ven peligrar su hegemonía, funcionarios judiciales cómplices, periodistas militantes desplazados de medios públicos. La reacción no es moral ni doctrinaria: es material.
La herencia que no cesa
La violencia simbólica y verbal que ejerce el kirchnerismo hoy, al verse desplazado, es también reflejo de la lógica con la que gobernó. No hay que olvidar que durante años, la estigmatización del adversario, la demonización de la prensa crítica, la persecución a jueces no alineados y la exaltación del relato como verdad única fueron prácticas frecuentes. Hoy, el espejo les devuelve una imagen incómoda: el poder ya no los respalda como antes, y su discurso, por momentos, parece anacrónico. Pero en vez de revisar los errores, muchos optan por redoblar la confrontación.
El drama del kirchnerismo no es solo que pierde poder, sino que no encuentra forma de reconstruirse fuera de él. No hay, por ahora, proyecto alternativo, ni renovación auténtica, ni revisión crítica de su pasado reciente. La respuesta, en cambio, es el grito, la amenaza, la denuncia altisonante. Y cuando la política se agota como herramienta, lo que queda es el resentimiento y la violencia.
Conclusión
La democracia exige alternancia, límites institucionales y respeto por la legalidad. La violencia como forma de resistencia ante la pérdida de privilegios no es política: es desesperación revestida de épica. El kirchnerismo aún tiene tiempo de elegir entre el camino de la autocrítica constructiva o el de la reacción descontrolada. Pero lo que está en juego no es solo su futuro: es también la calidad del debate público en la Argentina. Y en esa disputa, la violencia nunca será un argumento legítimo.