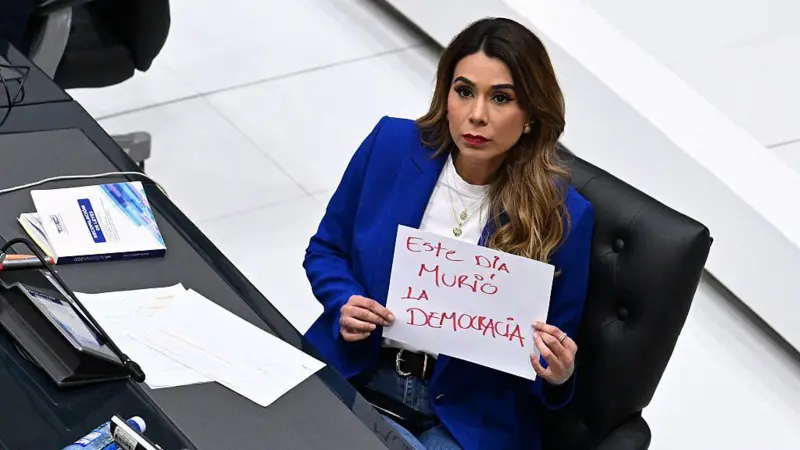En los años 30 del pasado siglo, casi todos los escritores experimentaron la necesidad de comprometerse políticamente, salpicando sus obras de ideas e imágenes que exaltaban un credo ideológico. En España, algunos autores suscribieron las consignas del fascismo; otros, en cambio, se identificaron con el comunismo. Ambas ideologías, hoy consideradas máscaras del mismo monstruo bifronte —el totalitarismo—, alentaban un sesgo utópico basado en la mitificación del pasado.
El fascismo postulaba el regreso a la sangre y el suelo, fantaseando con las viejas comunidades agrarias que compartían raza, idioma, religión y cultura. Aunque no desdeñaba los avances tecnológicos de la modernidad, anhelaba esa identidad comunitaria que precedió a la irrupción del individualismo, el acontecimiento gracias al cual surgieron las sociedades abiertas y plurales.
El comunismo tampoco despreciaba el progreso. De hecho, creía que la historia avanzaba hacia la realización de la igualdad y la fraternidad, pero presumía que ese porvenir no sería algo nuevo, sino la restauración del estadio primitivo de la humanidad, cuando aún no existían las clases sociales ni la propiedad privada.
Las profecías del fascismo y el comunismo desataron un vendaval de violencia y crueldad. Auschwitz y el Gulag son la cosecha de unas ideologías que atrajeron a infinidad de escritores, artistas e intelectuales. ¿Podemos concluir entonces que el arte comprometido constituye un error? ¿Es preferible que el artista permanezca al margen de la historia, desechando poner su talento al servicio de cualquier bandera?
Todo depende de lo que consideremos arte comprometido. Un arte preocupado tan solo de lo formal acaba deshumanizándose, pero si opta por asumir y repetir consignas, se degrada irremediablemente, convirtiéndose en propaganda. El arte puede albergar ideas, pero no ideologías. Es difícil leer la Oda a Stalin de Pablo Neruda sin experimentar perplejidad, sorna y repugnancia: «…hay que aprender de Stalin / su intensidad serena, / su claridad concreta, / su desprecio / al oropel vacío, a la hueca abstracción editorial. […] Stalin es el mediodía, / la madurez del hombre y de los pueblos». Neruda no es un poeta en estos versos, sino un propagandista que falsea obscenamente la realidad. O que la ignora, lo cual también es muy grave.
[La literatura, un juego de niños]
En cambio, Miguel Hernández, también comunista, resulta admirable cuando escribe las «Nanas de la cebolla»: «En la cuna del hambre / mi niño estaba. / Con sangre de cebolla / se amamantaba». La Oda a Stalin de Neruda atenta contra la verdad. Todo lo que dice ha sido desmentido por la historia: «¡Ser hombres! ¡Es ésta / la ley staliniana!». La ley staliniana destruyó al hombre, no lo hizo más libre ni más feliz. Cuando Neruda escribe que Stalin «ayudó a los manzanos / de Siberia / a dar sus frutas bajo la tormenta» parece que se está burlando de las víctimas del Gulag. Quizás Neruda desconocía lo que pasaba realmente, pero sus versos no merecen ser absueltos.
Las Nanas de la cebolla sí merecen nuestra simpatía. Miguel Hernández escribe desde la cárcel, expresando el dolor que le produce saber que su mujer solo puede alimentar a su hijo con cebolla. En sus versos, la cebolla es «cielo negro y escarcha», algo frágil y oscuro que apenas puede aplacar el hambre. Impotente desde su encierro, el poeta invoca la belleza y la imaginación. Un niño amamantado con cebolla puede tragarse la luna, reír y convertirse en alondra, iluminando el mundo con sus ojos. Su inocencia es más poderosa que la maldad. Sus labios son dos alas y su corazón, un relámpago.
El arte comprometido no constituye un error, siempre que preserve su soberanía e independencia
Los hombres pueden levantar muros, cegar sus ventanas con barrotes, sembrar el miedo y la desesperanza, pero la risa de un niño es una «espada victoriosa» y una promesa de vida. Vuela alto, rivaliza con el sol, labra un porvenir para esos huesos confinados en la penumbra de una celda. Miguel Hernández implora fortaleza para esa vida que despunta y ya conoce la penuria: «No te derrumbes. / No sepas lo que pasa / ni lo que ocurre».
Las Nanas de la cebolla es poesía comprometida. No ya con el comunismo, sino con la libertad, la vida, la ternura. Poesía fecunda que baja al barro de la existencia, desdeñando las torres de marfil. Después de las grandes tragedias del siglo XX, la poesía debe ser el eco del sufrimiento de los inocentes. Un grito airado, como dijo Adorno.
Para ti, ¡oh democracia!, de Walt Whitman, es otro magnífico ejemplo de arte humano y fraterno.
Sí, yo quiero hacer indisoluble el continente,
Yo quiero forjar la raza más espléndida que haya brillado
bajo el sol,
Yo quiero crear divinas tierras magnéticas,
Con el amor de los camaradas,
Con el amor de toda la vida de los camaradas.
Yo quiero implantar la camaradería tan frondosa como la
arboleda a lo largo de los ríos de América, al borde de
los grandes lagos, y por toda la superficie de las praderas,
Yo quiero hacer inseparables a las ciudades, cada una pasando
su brazo alrededor del cuello de la otra,
Por el amor de los camaradas,
Por el amor viril de los camaradas,
Para ti este canto mío, ¡oh, Democracia!, para servirte,
ma femme!
Para ti, para ti yo he trinado estos cantos.
Walt Whitman no se limita a alabar la democracia americana. Sus versos celebran la convivencia pacífica y solidaria, un ideal que no implica odios ni exclusiones. La democracia postula la hermandad entre los hombres, pero sin que ese vínculo conlleve la abolición de lo plural y diverso. Nadie debe renunciar a su individualidad. Las diferencias son enriquecedoras y necesarias. Solo el totalitarismo se opone a este proyecto.
La Sinfonía Heroica de Beethoven y la Coral, con su extracto de la Oda a la alegría, de Schiller, corroboran que el arte puede conciliar las formas más elaboradas de belleza con un mensaje beligerante a favor de valores como la libertad, la fraternidad y la dignidad humana. Es legítimo optar por el entretenimiento, pero el arte es algo más que eso. La perfección formal tampoco es suficiente.
[El Génesis: mito y logos en el Jardín del Edén]
Leni Riefenstahl manejaba la cámara con maestría, aportando perspectivas innovadoras, pero sus planos, saturados de banderas con esvásticas, producen repugnancia. El arte no debe ser moralista, pero si incurre en lo amoral y perverso, pierde su capacidad de movilizar los sentimientos más hondos y sinceros. Cuando Sade se complace en lo morboso y escatológico, no es sublime, sino tedioso y mediocre.
El arte comprometido no constituye un error, siempre que preserve su soberanía e independencia. Si comete la equivocación de acatar las directrices de un gobierno, un partido o una iglesia, ya no es arte, sino burda apología, como es el caso de El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl, que naufraga en la manipulación y el servilismo. Sus imágenes son brillantes, pero provocan frío en el alma.
En cambio, El gran dictador, de Charles Chaplin, que parodia el largometraje de Riefenstahl, es una obra maestra que conjuga sabiamente arte y compromiso. El arte debe tomarle el pulso a la historia, pero no contaminarse con los prejuicios de cada época. Su espíritu debe parecerse al de ese niño de ocho meses al que Miguel Hernández escribió: «Tu risa me hace libre, / me pone alas. / Soledades me quita, / cárcel me arranca».
Fuente: El Cultural, España.