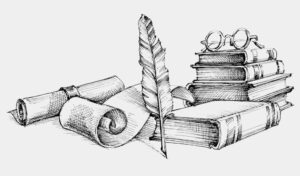Antes de que Irpin cobrara notoriedad gracias a las imágenes de civiles ucranianos huyendo de los bombardeos rusos o acurrucándose para protegerse bajo un puente destruido, pocos extranjeros habían oído hablar de esta pequeña ciudad al norte de Kiev.
Rodeada de bosques de pinos, Irpin era hace unos años una zona turística y se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad de paso, dada la creciente población de la capital y sus altos precios. Después de la Revolución de Maidan en 2014, este autor visitó Irpin, con el propósito de reunirse con activistas democráticos, para conocer su lucha contra la corrupción y las redes locales de poder y clientelismo, que como siempre son escollos para el cambio real. Como en otros lugares de Ucrania, los rostros de la Vieja Guardia deambulaban como personajes mafiosos, en una mezcla de brutalidad y civismo.
Este verano, Irpin era un lugar diferente, en gran parte en ruinas tras los combates que se produjeron contra el ejército ruso, que amenazó Kiev hasta su retirada a principios de abril. Los rusos bombardearon desde la cercana Bucha, donde también ejecutaron a civiles. Las calles de Irpin son ahora una sucesión de edificios residenciales agrietados y ennegrecidos, acribillados por los agujeros de las balas y los cráteres, no hay ningún cristal de ventana que haya quedado intacto. Los jubilados viven en viviendas temporales que parecen contenedores, proporcionadas por la ayuda polaca y otras agencias, y son alimentados por la asociación World Kitchen Program. Muchos ciudadanos de Irpin lo han perdido todo, incluido los recuerdos que contiene un hogar. Ahora esperan la reconstrucción.
Y, sin embargo, esta es una imagen demasiado incompleta para entender la Ucrania desgarrada por la guerra. A pesar de todo, en Irpin, a un par de minutos en coche, familias jóvenes con sus hijos pasaban una tranquila tarde de verano en un parque, donde los puestos de comida volvían a atender a los clientes. Algunos permanecían tumbados, disfrutando del wifi y desafiando una breve tormenta de verano. En Bucha, la calle Vokzalnaya, que en abril estaba sembrada de material ruso destruido, no lejos de los cadáveres de los civiles asesinados por los ocupantes, había sido reparada y los escombros limpiados y depositados en cementerios de coches.
En octubre, me impactó visitar los lugares de Kiev afectados por los últimos bombardeos de misiles rusos y drones iraníes. Fui testigo de la rapidez con la que los ucranianos habían reparado en gran medida las zonas afectadas y reanudado la vida normal. En el popular Parque Shevchenko, un cráter de varios metros de profundidad junto a un jardín de infancia recordaba el misil de “alta precisión” que cayó un par de días antes. Apenas 48 horas después, la carretera estaba reparada y las ventanas destrozadas estaban cubiertas por paneles de madera. Los transeúntes hacían fotos, mientras otros se quedaban mirando a los ancianos jugadores de ajedrez que disfrutaban de una serena y soleada tarde de otoño. La mayoría de los ciudadanos parecía no inmutarse por las alarmas de ataque aéreo que advertían de la llegada de más asesinatos y destrucción, y muchos alababan en redes sociales la destreza de la defensa aérea ucraniana. Los ucranianos lloran sus pérdidas y siguen adelante.
En la magnífica ciudad oriental de Járkov, muchos habitantes se han ido, pero también muchos se han quedado para contribuir a la resistencia. La seguridad ha mejorado tras la exitosa contraofensiva ucraniana de septiembre, que hizo retroceder a las fuerzas rusas, de modo que algunos sistemas que antes estaban al alcance del ejército ruso ya no pueden aterrorizar a los habitantes. Pero aunque la ciudad ya no es bombardeada a diario, el centro de la ciudad y sus distritos del norte son objeto de ataques constantes desde la ciudad rusa de Bélgorod, a setenta kilómetros de distancia. Mientras en el exterior, los cielos estrellados envolvían una ciudad a oscuras, con las alarmas aéreas de fondo, cientos de ciudadanos, entre ellos jóvenes de todas las tendencias, escuchaban en la clandestinidad un debate dirigido por el premiado escritor y activista democrático Serhiy Zhadan, y el músico y ex parlamentario Svyatoslav Vakarchuk, que les instó a proteger la cultura, “ya que ellos (los rusos) pueden destruir libros y museos, pero no el espíritu que hay detrás de nuestro arte”. Y añadió, entre un atronador aplauso: “Nuestra libertad sobrevivirá a Putin y a cualquier dictador”. También hubo palabras de cautela, ya que “no hay que idealizar la victoria”: quedan años difíciles por delante.
En Ucrania, el liderazgo suele ser de abajo a arriba y es este tejido cívico el que sustenta la fuerte capacidad de recuperación y resistencia del país. Esto es evidente en la ciudad de Járkov, en gran medida una ciudad-estado como Odesa, con su espíritu distinto y plural. Rusia no supo captar esta unidad cívica y este fuerte sentido de identidad cuando en 2014 intentó y fracasó en su intento de apoderarse de Járkov a través de proxies. Los orgullosos jarkovianos cuentan cómo la agresión rusa les ha unido más, “como un pequeño pueblo”.
Todos los movimientos de resistencia tienen historias extraordinarias de valor humano. Sin embargo, los ucranianos están alcanzando nuevas cotas en la guerra de intenciones genocidas de Rusia, cuyas pruebas aumentan cada día: desde el robo de niños ucranianos hasta la incitación pública al genocidio en los niveles más altos del aparato ruso (ambas cuestiones encajan con las disposiciones de la Convención sobre el Genocidio de 1948), el ataque a las instituciones culturales, los intentos rusos de reemplazar a la población en las zonas ocupadas, la actual campaña de destrucción de centrales eléctricas y lo que muchos denominan Kholodomor (muerte por frío, en referencia al Holodomor, las hambrunas soviéticas que provocaron la muerte de unos cuatro millones de ucranianos por inanición).
Algunos comparan Ucrania con la guerra de Bosnia y a Putin con “un Milosevic [el entonces líder serbio que murió en la cárcel de La Haya] con armas nucleares”. Los profesionales de la política exterior con experiencia en Bosnia llegan a conclusiones similares ante la campaña de destrucción de Rusia, o incluso plantean que podría ser peor que la de Milosevic y sus aliados.
Este autor, tras haber trabajado dos años en Bosnia Oriental, ve también algunos ecos de este tipo. Sin embargo, los ucranianos creen que su historia no es solo un relato de victimismo, sino más bien de empoderamiento y agencia. De ahí el llamamiento del presidente Zelenski, “Quiero munición, no un transporte”, cuando Kiev parecía estar a punto de caer. “My mitsnishayemo z kozhnoyu vtratoyu” (nos hacemos más fuertes con cada pérdida), reza un graffiti callejero en Járkov.
Aunque el trauma está ahora arraigado en la sociedad ucraniana, el país desafía el mantra simplista de que la historia se repite: en realidad, cada generación ve cómo los líderes criminales toman decisiones criminales. Pero el genocidio y las atrocidades masivas, en general, no están predestinadas, y cada victoria en el campo de batalla, cada pueblo liberado por el ejército ucraniano aleja un paso más a Ucrania de ese fatalismo. Su relato sobre la victoria, a pesar de los enormes desafíos, es también una poderosa palanca estratégica.
En todo caso, Occidente debería recordar tres lecciones aprendidas de Bosnia y de las guerras de los Balcanes de la década de 1990, ahora que entramos en una nueva e incierta etapa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Una, que si la diplomacia no se basa en posiciones de fuerza y/o está respaldada por la amenaza creíble de una escalada, no tiene ninguna posibilidad de éxito. Y lo que es peor, puede contribuir, en sentido negativo, a instigar graves violaciones del derecho internacional y una nueva escalada criminal. Este es el legado de varios de los alto el fuego negociados con los criminales de guerra serbios de Bosnia en la guerra de Bosnia, en los que se llegó a ciertas conclusiones y, sin embargo, siguieron tomando como rehenes a las tropas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU), continuaron las violaciones de mujeres y mataron a casi todos los hombres no combatientes de Srebrenica.
La actitud contundente de Estados Unidos y sus aliados contra una nueva escalada rusa, contra las amenazas de ataques de falsa bandera y contra el alarmismo nuclear es positiva, pero solo si va acompañada de nuevas sanciones y de más entregas de armas (incluidos tanques modernos y misiles de largo alcance), junto con una acción más contundente en las instituciones internacionales (por ejemplo, el Organismo Internacional de Energía Atómica o la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas).
Aquellos que, por ingenuidad o por interés propio, piden periódicamente un alto el fuego precipitado para lograr un “rápido fin de la guerra”, a menudo sin tener en cuenta las acciones de Rusia, no solo condenan a los civiles ucranianos al infierno en las zonas ocupadas, y a los niños ucranianos a la deportación: provocan más guerra y crímenes internacionales. Con sus falsos llamamientos a la negociación, Vladimir Putin, cuyas decisiones demuestran que tiene la intención de seguir luchando durante un tiempo considerable, simplemente quiere recuperar fuerzas para poder continuar con la destrucción de Ucrania (se calcula que Rusia ha destruido el 30% de las centrales eléctricas ucranianas). El concepto “bando de la paz” es por lo tanto erróneo.
En segundo lugar, para que el orden basado en normas sobreviva y una comunidad internacional más pacífica emerja de esta guerra, debe haber responsabilidad por los crímenes rusos. Estos incluyen la agresión, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y, potencialmente, el genocidio, incluso si la carga legal de la prueba en este caso es muy alta (como demuestra la jurisprudencia sobre el caso bosnio). De ahí lo necesario que es el apoyo a la labor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional (aunque el tribunal no pueda pronunciarse sobre la agresión). También deberían explorarse las opciones de un Tribunal Especial para juzgar a los dirigentes político-militares rusos y a sus propagandistas del genocidio y debe cuestionarse el papel de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU: es una herencia del final de la URSS, una época en la que, en contra de algunas percepciones, complacer a Rusia era la norma.
En tercer lugar, hay que evitar cualquier tentación de “Daytonizar” Ucrania; en otras palabras, es inaceptable crear acuerdos de paz apresurados que premien al agresor y proyecten para siempre la sombra de la partición sobre el país agredido. Los acuerdos de Minsk II, obtenidos por Rusia a punta de pistola, fueron un marco de mitigación del conflicto, en el peor de los casos un placebo para la diplomacia europea. El resultado fue la humillación de Francia y Alemania por parte del Kremlin.
Las propuestas huecas para un supuesto acuerdo de Minsk III tienen cero posibilidades de obtener el apoyo de Ucrania. Tampoco conseguirían la paz: Putin no aceptaría ningún resultado en el que Ucrania siga existiendo como un estado genuinamente soberano (y la transformación de los territorios robados del este de Ucrania, que han pasado de ser “repúblicas populares independientes” del Donbás a distritos federales rusos, debería ser otra sobria advertencia).
Sin embargo, hay un camino seguro hacia la paz: la derrota del ejército ruso en Ucrania, una brillante victoria para el presidente Zelenski y su pueblo, y una restauración (o algo muy cercano a ella) de las líneas de separación anteriores al 24 de febrero, con la correspondiente agitación que provocaría en el régimen ruso. Esto debería ir acompañado de acuerdos más fuertes para apoyar la defensa ucraniana (y, con ella, la seguridad europea) a largo plazo: el tiempo que haga falta.
El fallecido Richard Holbrooke, principal autor estadounidense del acuerdo de Dayton, lamentó más tarde el mantenimiento de la República Srpska en los acuerdos de 1995, un pseudo Estado creado mediante la limpieza étnica que, casi 30 años después, sigue amenazando la viabilidad de Bosnia. La diplomacia occidental debería recordar sus advertencias y, cuando llegue el momento de la verdadera diplomacia de paz, evitar las mismas trampas de los años 90.
Publicado originalmente en el blog de CEPA.
Traducción de Ricardo Dudda.
Borja Lasheras es Senior Fellow del Center for European Policy Analysis (CEPA).
Fuente: Letras Libros, España.