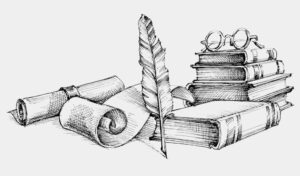“Alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación de los demás. Es una soledad. Es la soledad del autor”, apunta la autora y directora francesa Marguerite Duras en Escribir, el anteúltimo libro que publicó en vida, que Tusquets reeditará en septiembre.
Este es un texto difícil de catalogar. Errático, ágil y de párrafos cortos pero no por eso simples, Escribir desmenuza la relación de Duras con la literatura y su proceso creativo. Pero como su escritura y ella misma, según sostiene, son indivisibles, este análisis no se queda meramente en el universo de las letras, sino que ahonda en sus vínculos con el alcohol, la soledad, la política, su casa, sus hijos y su alborotada vida amorosa, dividida entre su marido y sus abundantes amantes.
“Una mujer que escribe: los hombres no lo soportan. Es cruel, para un hombre. Es difícil para todos”, escribe Duras. Varios de sus libros, como El amante o El amante del norte de China, discurren sobre sus relaciones extra-matrimoniales, tema que, a pesar de lo controversial en su época, no temía tocar. “Rara vez he estado absolutamente sin amantes”, sostiene antes de aclarar que “las mujeres no deben hacer leer a sus amantes los libros que escriben”.
Escribir es un testimonio parco pero intenso de la relación íntima entre Duras y sus libros; una prueba de que, incluso en los últimos años de su vida, la escritura seguía representando para ella una parte tan fundamental como sus hijos. “Siempre he llevado mi escritura conmigo, dondequiera que haya ido. (…) Hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que sólo la escritura te salvará”.
Se está solo en una casa. Y no fuera, sino dentro. En el jardín hay pájaros, gatos. Pero, también, en una ocasión, una ardilla, un hurón. En un jardín no se está solo. Pero, en una casa, se está tan solo que a veces se está perdido. Ahora sé que he estado diez años en la casa. Sola. Y para escribir libros que me han permitido saber, a mí y a los demás, que era la escritora que soy. ¿Cómo ocurrió? Y, ¿cómo explicarlo? Sólo puedo decir que esa especie de soledad de Neauphle la hice yo, fue hecha por mí. Para mí. Y que sólo estoy sola en esa casa. Para escribir. Para escribir no como lo había hecho hasta entonces. Sino para escribir libros que yo aún desconocía y que nadie había planeado nunca. Allí escribí El arrebato de Lol V. Stein y El vicecónsul. Luego, después de éstos, otros. Comprendí que yo era una persona sola con mi escritura, sola muy lejos de todo. Quizá duró diez años, ya no lo sé, rara vez contaba el tiempo que pasaba escribiendo ni, simplemente, el tiempo. Contaba el tiempo que pasaba esperando a Robert Antelme y a Marie-Louise, su joven hermana. Después, ya no contaba nada.
Escribí El arrebato de Lol V. Stein y El vicecónsul arriba, en mi habitación, la de los armarios azules, ¡ay!, ahora destruidos por los jóvenes albañiles. A veces, también escribía aquí, en esta mesa del salón.
He conservado esa soledad de los primeros libros. La he llevado conmigo. Siempre he llevado mi escritura conmigo, dondequiera que haya ido. A París. A Trouville. O a Nueva York. En Trouville fijé en locura el devenir de Lola Valérie Stein. También en Trouville, el nombre de Yann Andréa Steiner se me apareció con inolvidable evidencia. Hace un año.
La soledad de la escritura es una soledad sin la que el escribir no se produce, o se fragmenta exangüe de buscar qué seguir escribiendo. Se desangra, el autor deja de reconocerlo. Y, ante todo, nunca debe dictarse a secretaria alguna, por hábil que sea, y, en esta fase, nunca hay que dar a leer lo escrito a un editor.
Alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación de los demás. Es una soledad. Es la soledad del autor, la del escribir. Para empezar, uno se pregunta qué es ese silencio que lo rodea. Y prácticamente a cada paso que se da en una casa y a todas horas del día, bajo todas las luces, ya sean del exterior o de las lámparas encendidas durante el día. Esta soledad real del cuerpo se convierte en la, inviolable, del escribir. Nunca hablaba de eso a nadie. En aquel periodo de mi primera soledad ya había descubierto que lo que yo tenía que hacer era escribir. Raymond Queneau me lo había confirmado. El único principio de Raymond Queneau era éste: «Escribe, no hagas nada más».
Escribir: es lo único que llenaba mi vida y la hechizaba. Lo he hecho. La escritura nunca me ha abandonado.
Mi habitación no es una cama, ni aquí, ni en París, ni en Trouville. Es una ventana determinada, una mesa determinada, ritos de tinta negra, huellas de tinta negra inencontrables, es una silla determinada. Y determinados ritos a los que siempre vuelvo, a dondequiera que vaya, dondequiera que esté, incluso en los lugares donde no escribo, como por ejemplo las habitaciones del hotel, el rito de tener siempre whisky en mi maleta en caso de insomnios o de súbitas desesperaciones. Durante aquel periodo tuve amantes. Rara vez he estado absolutamente sin amantes. Se acostumbraban a la soledad de Neauphle. Y según su encanto a veces esta soledad les permitía que, a su vez, escribieran libros. Raramente daba a leer mis libros a esos amantes. Las mujeres no deben hacer leer a sus amantes los libros que escriben. Cuando terminaba un capítulo, lo escondía. En lo que a mí respecta, es tan verdad que me pregunto qué pasa en otras partes y también cuando se es una mujer y se tiene un marido o un amante. En tal caso, también hay que esconder a los amantes el amor del marido. El mío nunca ha sido sustituido. Lo sé, todos los días de mi vida.
Esta casa, esta casa es el lugar de la soledad, sin embargo da a una calle, a una plaza, a un estanque muy antiguo, al grupo escolar del pueblo. Cuando el estanque está helado, hay niños que vienen a patinar y me impiden trabajar. Les dejo hacer. Los vigilo. Todas las mujeres que han tenido hijos vigilan a esos niños, desobedientes, locos, como todos los niños. Pero, qué miedo, cada vez, el peor de los miedos. Y qué amor.
La soledad no se encuentra, se hace. La soledad se hace sola. Yo la hice. Porque decidí qué era allí donde debía estar sola, donde estaría sola para escribir libros. Sucedió así. Estaba sola en casa. Me encerré en ella, también tenía miedo, claro. Y luego la amé. La casa, esta casa, se convirtió en la casa de la escritura. Mis libros salen de esta casa. También de esta luz, del jardín. De esta luz reflejada del estanque. He necesitado veinte años para escribir lo que acabo de decir.
 Las relaciones extra-matrimoniales de Duras forman parte de varios de sus libros y películas, como la exitosa El amante, algo impensado para la época.
Las relaciones extra-matrimoniales de Duras forman parte de varios de sus libros y películas, como la exitosa El amante, algo impensado para la época.
Esta casa se puede recorrer en toda su extensión. Sí. También se puede ir y venir. Y además hay el jardín. Allí, están los árboles milenarios y los árboles todavía jóvenes. Y hay alerces, manzanos, un nogal, ciruelos y un cerezo. El albaricoquero murió. Frente a mi habitación se halla el fabuloso rosal de L’Hom me Atlantique. Un sauce. También hay cerezos de Japón y lirios. Y, debajo de una ventana del salón de música, hay una camelia, que plantó Dionys Mascolo para mí.
Primero amueblé esta casa y luego la hice repintar. Quizá fue dos años después cuando empecé a vivir con ella. Terminé Lol V. Stein aquí, escribí el final aquí y en Trouville frente al mar. Sola, no, no estaba sola, había un hombre conmigo en aquella época. Pero no hablábamos. Como escribía, era necesario evitar hablar de libros. Una mujer que escribe: los hombres no lo soportan. Es cruel, para un hombre. Es difícil para todos. Salvo para Robert A.
Sin embargo, en Trouville había la playa, el mar, la inmensidad de los cielos, de las arenas. Y era eso, ahí, la soledad. En Trouville miré el mar hasta la nada. Trouville es una soledad de mi vida entera.
Conservo esa soledad, ahí está, inexpugnable, a mi alrededor. A veces cierro las puertas, desconecto el teléfono, desconecto mi voz, no quiero nada más.
Puedo decir lo que quiero, nunca descubriré por qué se escribe ni cómo no se escribe.
A veces, cuando estoy sola aquí, en Neauphle, identifico objetos como un radiador. Recuerdo que había una gran tabla sobre el radiador y que con frecuencia me sentaba allí, encima de la tabla, para ver pasar los autos.
Aquí, cuando estoy sola, no toco el piano. No toco mal, pero toco muy poco porque creo que cuando estoy sola, cuando no hay nadie más en la casa, no puedo tocar. Es muy difícil soportarlo. Porque de repente parece tener un sentido. Y sólo la escritura tiene un sentido en determinados casos personales. La manejo, luego la practico. En cambio, el piano es un objeto lejano, más inaccesible, y, para mí, sigue siéndolo. Creo que si hubiera tocado el piano profesionalmente, no habría escrito libros. Pero no estoy segura. También creo que es falso. Creo que habría escrito libros en cualquier caso, incluso paralelamente a la música. Libros ilegibles, pero totales. Tan lejos de cualquier habla como lo desconocido de un amor sin objeto. Como el de Cristo o el de J.S. Bach: ambos de una equivalencia vertiginosa.
La soledad, la soledad también significa: o la muerte, o el libro. Pero, ante todo, significa el alcohol. Whisky, eso significa. Hasta ahora nunca he podido, pero nunca, de verdad, o en tal caso debe ría remontarme lejos… nunca he podido empezar un libro sin terminarlo. Nunca he hecho un libro que no fuera ya una razón de ser mientras se escribía, y eso, sea el libro que sea. Y en todas partes. En todas las estaciones. Descubrí esta pasión aquí en las Yvelines, en esta casa. Por fin tenía una casa donde esconderme para escribir libros. Quería vivir en esta casa. ¿Para hacer qué? Empezó así, como una broma. Quizás escribir, me dije, podría. Y a había empezado libros que había abandonado. Había olvidado incluso los títulos. El vicecónsul, no. Nunca lo abandoné, pienso en él a menudo. En Lol V. Stein ya no pienso. Nadie puede conocer a L.V.S., ni usted ni yo. Y hasta lo que Lacan dijo al respecto, nunca lo comprendí por completo. Lacan me dejó estupefacta. Y su frase: «No debe de saber que ha escrito lo que ha escrito. Porque se perdería. Y significaría la catástrofe». Para mí, esa frase se convirtió en una especie de identidad esencial, de un «derecho a decir» absolutamente ignorado por las mujeres.
Hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total y descubrir que sólo la escritura te salvará. No tener ningún argumento para el libro, ninguna idea de libro es encontrarse, volver a encontrarse, delante de un libro. Una inmensidad vacía. Un libro posible. Delante de nada. Delante de algo así como una escritura viva y desnuda, como terrible, terrible de superar. Creo que la persona que escribe no tiene idea respecto al libro, que tiene las manos vacías, la cabeza vacía, y que, de esa aventura del libro, sólo conoce la escritura seca y desnuda, sin futuro, sin eco, lejana, con sus reglas de oro, elementales: la ortografía, el sentido.
El vicecónsul es un libro que se gritó sin voz por todas partes. Esta expresión no me gusta pero cuando releo el libro veo eso, veo algo así. Es ver dad, el vicecónsul aullaba cada día… pero desde un lugar secreto para mí. Como se reza, cada día, él, el vicecónsul, aullaba. Es cierto, gritaba fuerte y en las noches de Labore disparaba sobre los jardines de Shalimar para matar. No importa a quién, sólo matar. Mataba por matar. Puesto que no importa a quién, era a la India entera en estado de descomposición. Aullaba en su casa, en la Residencia, y cuando estaba solo en la noche oscura de la Calcuta desierta. Está loco, el vicecónsul está loco de inteligencia. Mata a Labore todas las noches.
Nunca lo he encontrado, sólo lo he encontrado en el actor que lo interpretó, mi amigo, el genial Michael Lonsdale, incluso en sus otros papeles, para mí, sigue siendo el vicecónsul de Francia en Labore. Es mi amigo, mi hermano.
El vicecónsul es aquel en quien creo. El grito del vicecónsul, «la única política», también se ha oído, aquí, en Neauphle-le-Chateau. Aquí la ha llamado, a ella, aquí, sí. Ella, A.-M.S. Anna-Maria Guardi. Ella era Delphine Seyrig. Y todo el personal de la película lloraba. Eran lágrimas libres, sin noción de su sentido, inevitables, las verdaderas lágrimas, las de quienes viven en la miseria.
En la vida llega un momento, y creo que es fatal, al que no se puede escapar, en que todo se pone en duda: el matrimonio, los amigos, sobre todo los amigos de la pareja. El hijo, no. El hijo nunca se pone en duda. Y esa duda crece alrededor de uno. Esa duda está sola, es la de la soledad. Ha nacido de ella, de la soledad. Y a podemos nombrar la palabra. Creo que mucha gente no podría soportar lo que digo, huirían. De ahí quizá que no todo hombre sea un escritor. Sí. Eso es, ésa es la diferencia. Esa es la verdad. No hay otra. La duda, la duda es escribir. Por tanto, es el escritor, también. Y con el escritor todo el mundo escribe. Siempre se ha sabido.
Fuente: Infobae, Argentina.