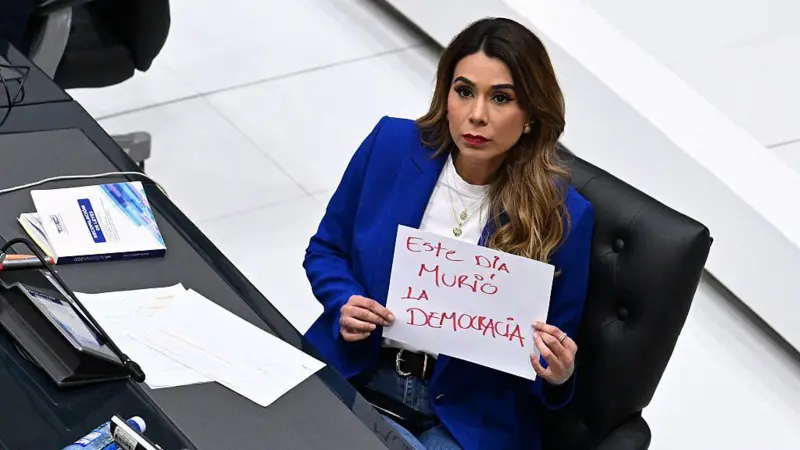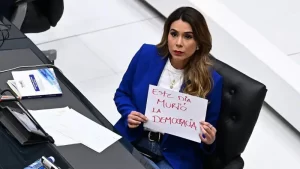Por Osvaldo González Iglesias
La historia del mundo es, en buena parte, la historia de sus guerras. Desde los albores de la civilización hasta el siglo XXI, los conflictos armados han marcado las grandes inflexiones del tiempo histórico. Imperios surgieron y cayeron, fronteras se dibujaron con sangre, pueblos fueron exterminados o desplazados, y con cada contienda, una constante se repite con dolorosa fidelidad: los mayores costos de la guerra no los pagan los generales ni los presidentes, sino los pueblos más frágiles, los más pobres, los más expuestos.
Hoy, en un mundo hiperconectado y aparentemente más consciente de los derechos humanos, esa lógica no ha cambiado. Las guerras actuales, como las de antaño, arrasan con aldeas indefensas, desplazan a millones de civiles y destruyen generaciones enteras. Esta nota propone un recorrido por los momentos más emblemáticos de la historia bélica universal, con una mirada sobre el rostro más silenciado del conflicto: el sufrimiento de los pueblos más débiles.
I. Desde la Antigüedad: saqueos, esclavitud y exterminio
Las guerras de conquista en la Antigüedad, como las campañas de Alejandro Magno o las expansiones del Imperio Romano, implicaron no solo la dominación de otros reinos, sino la sistemática destrucción de poblaciones enteras. Cuando Roma arrasó Cartago en el 146 a.C., no solo derrotó a un rival estratégico: quemó la ciudad, esclavizó a sus habitantes y borró su cultura.
En la Edad Media, las Cruzadas llevaron el estandarte religioso, pero detrás de la retórica sagrada hubo masacres masivas de civiles en ciudades como Jerusalén o Constantinopla. La lógica era brutal y directa: el pueblo vencido no tenía derechos, apenas valor como botín humano o laboral.
II. La era colonial: pueblos sometidos al silencio
Con el inicio de la expansión europea, las guerras dejaron de ser solo entre naciones: se transformaron en instrumentos de colonización, dominación y sometimiento cultural. África, Asia y América Latina se convirtieron en los escenarios donde millones de seres humanos fueron esclavizados, desplazados o exterminados. Las armas no siempre fueron cañones: las enfermedades traídas por los colonizadores y la destrucción de las estructuras sociales ancestrales fueron formas silenciosas de guerra.
En el siglo XIX, con las guerras de expansión imperialista, los pueblos indígenas fueron diezmados y sus tierras expropiadas. La historia de los zulúes en Sudáfrica, de los aborígenes australianos o de los pueblos originarios americanos es, en cada caso, la historia de una guerra perdida desde el inicio.
III. Siglo XX: la industrialización de la muerte
La Primera y la Segunda Guerra Mundial marcaron una nueva escala en la tragedia. Si bien comenzaron como enfrentamientos entre potencias, los efectos colaterales alcanzaron a millones de civiles. En la Segunda Guerra, el Holocausto fue el máximo exponente de una política de exterminio sistemático contra un pueblo sin poder militar. Seis millones de judíos, además de gitanos, discapacitados, homosexuales y disidentes políticos, fueron asesinados por un aparato estatal genocida.
Al mismo tiempo, los bombardeos a ciudades enteras como Dresde, Hiroshima y Nagasaki demostraron que los civiles eran ya objetivos estratégicos. Las víctimas de estas ofensivas no estaban en el frente, sino en sus casas, en sus escuelas, en sus hospitales.
En las guerras de descolonización de mediados del siglo XX —como en Argelia, Vietnam o India— los pueblos locales fueron arrastrados a conflictos desiguales, donde la resistencia popular fue respondida con represión masiva. Miles de campesinos, mujeres y niños fueron asesinados en nombre de “la civilización” o del “orden”.
IV. Guerras contemporáneas: el rostro del refugiado
En el siglo XXI, las guerras no se libran sólo entre Estados. Muchas veces involucran actores no estatales, milicias, grupos insurgentes y potencias extranjeras que intervienen en países quebrados. En todos los casos, el resultado es el mismo: desplazamiento forzado, hambre, violencia sexual y desintegración del tejido social.
Siria es hoy el caso más emblemático: más de 12 millones de desplazados desde 2011, con ciudades arrasadas y generaciones de niños sin educación. En Yemen, la guerra civil ha provocado una catástrofe humanitaria sin precedentes, mientras que en Sudán, el conflicto étnico-militar ha dejado ya miles de muertos en el más absoluto silencio mediático.
La guerra entre Israel e Irán, iniciada recientemente, ha mostrado cómo los enfrentamientos entre gobiernos terminan por arrasar ciudades, campos y vidas que nada tienen que ver con la geopolítica. Niños sin escuelas, mujeres sin refugio, hombres sin patria.
V. La impunidad del poder: cuando las bombas no caen sobre los responsables
¿Por qué los pueblos débiles son siempre los que más sufren? Porque no tienen capacidad de defensa, ni estructuras de protección. Porque los líderes que deciden las guerras no se enfrentan al fuego, sino que mandan desde escritorios. Porque los intereses económicos, geopolíticos y militares se imponen sobre la humanidad más básica.
Las guerras, además, suelen ejecutarse con una clara dimensión de castigo colectivo. No se busca vencer a un ejército rival: se busca doblegar al pueblo enemigo, romper su espíritu, destruir su entorno. Así lo hicieron Estados Unidos en Vietnam, Rusia en Chechenia, y hoy tantos otros en Ucrania, Gaza, Sudán o Myanmar.
VI. ¿Hay otra salida? Ética, memoria y responsabilidad global
La comunidad internacional ha avanzado en la codificación de los crímenes de guerra, y la Corte Penal Internacional existe como una esperanza de justicia. Sin embargo, las grandes potencias nunca están entre los acusados. La selectividad en la condena demuestra que el poder aún escapa a la ley.
Por eso, la memoria y la denuncia siguen siendo armas esenciales. La literatura, el periodismo y los organismos de derechos humanos tienen la tarea histórica de contar lo que los misiles intentan callar: que las guerras nunca son quirúrgicas, que no hay bombardeos limpios, y que la mayor parte de las víctimas no portaban armas.
Epílogo: el niño en la foto
Cada guerra tiene una imagen que la resume: el niño sirio ahogado en la costa turca, el niño vietnamita huyendo desnudo del napalm, la niña palestina cubierta de polvo entre ruinas, el soldado africano de 10 años con un rifle más grande que su cuerpo. Son las fotos que nos devuelven la verdad: que la guerra nunca es un acto de gloria, sino una tragedia de los que no la eligen.
Y si la humanidad quiere aún escribir una historia diferente, deberá empezar por comprender que mientras los pueblos más débiles sigan siendo los que más sufren, las guerras no habrán terminado, aunque los cañones callen.