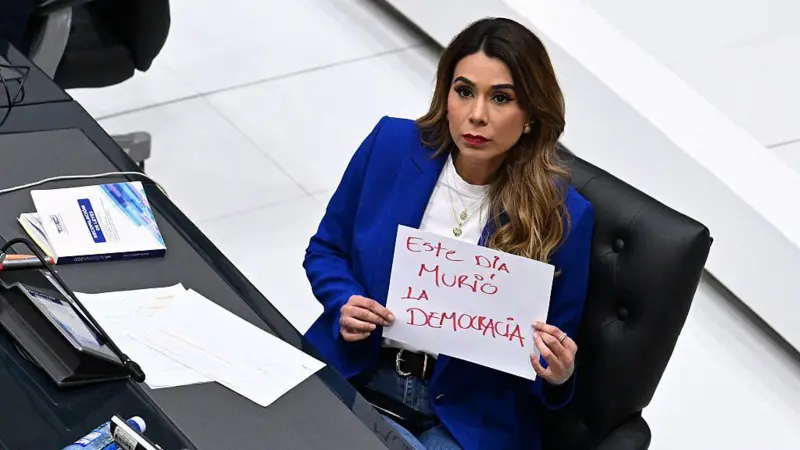¿Recuerdan la Biblioteca Científica Salvat? En el quicio entre los 80 y los 90, las cada más amplias clases medias españoles acudían cada semana al quiosco a hacerse con la última entrega de aquellos volúmenes de coloridas tapas para descubrir asombrados la existencia del Big Bang, los agujeros negros, la alocada danza cuántica de las partículas elementales, los genes egoístas o los abismos de la psique y la conciencia humana recién iluminados. Los hijos del baby boom llenaban la Universidad y el apetito por la divulgación científica popular alumbraba un nuevo género editorial aún en mantillas que explotaría en los albores del siglo XXI para vender millones de libros y convertir a sus autores en inesperados, y riquísimos, gurús. Lo llamaremos ciencia pop.
Los precursores de la ciencia pop en los 50 y los 60 del siglo pasado –Carl Sagan, Isaac Asimov o Félix Rodríguez de la Fuente en España- vivieron en un mundo de prosperidad y crecimiento ensombrecido por el fantasma de la Guerra Fría. Los optimistas 90 fueron otra cosa: «El inicio de un camino sin obstáculos hacia el progreso», como escribe Ramón González Férriz en La trampa del optimismo: cómo los años 90 explican el mundo actual (2020). El Muro había caído, el capitalismo se alzaba finalmente triunfante, Internet alboreaba con su promesa de unir al planeta y Fukuyama podía certificar el fin de la historia sin resentimiento. El género humano, ya despreocupado por el apocalipsis nuclear, buscaba su redención en la ciencia y la técnica. Había que ponerse las pilas.
Así lo recuerda Malcolm Gladwell: «Tuvo lugar entonces una explosión extraordinaria de conocimiento, pensamiento, ideas e investigaciones fascinantes en el mundo académico, pero no salía de ese ámbito. Así que se abría una oportunidad para gente como yo y otros que queríamos actuar como traductores de todo aquello para el público general». De hecho, si quisiéramos fechar el nacimiento de la ciencia pop, que también abarcaría la divulgación histórica innovadora, podría valernos el mismo año 2000 cuando Gladwell publicó El punto clave. ¿Otros hitos? La tabla rasa de Steven Pinker, (2002); Colapso, de Jared Diamond (2005); Incógnito, de David Eagleman (2011); Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman (2011), y, por supuesto, Sapiens, de Yuval Noah Harari (2013).
A muchos de estos autores los ha editado Miguel Aguilar, director editorial de Debate, Taurus y Literatura Random House. Harari brilla sobre todos ellos: ha vendido cincuenta millones de ejemplares en todo el mundo, cinco de ellos sólo en español. Aguilar desconfía, sin embargo, de las categorías: «Veo clara la continuidad entre Diamond y Harari, y ahí cabe más gente, como David Graeber. La macrohistoria, que narra la evolución de la historia humana en grandes periodos y por tanto involucra geología, climatología, antropología y más, encontró muchos lectores y los ha mantenido. Pero saca al individuo de la ecuación. Es una cuestión de armas, gérmenes y acero, como dice Diamond, por ejemplo. O de la creación de mitos compartidos que permiten la acción colectiva, para Harari».
«La genialidad de Gladwell», continúa Aguilar, «es, además del talento narrativo que comparte con Harari y Diamond, que descubrió una mina en los estudios de psicología experimental –Kahneman, Tversky y sus discípulos- e hilvanó libros fascinantes a partir de esos hallazgos. Pone al individuo y su toma de decisiones en el centro. Me parece que si vemos ambas líneas como parte de un mismo campo de ciencia pop, o divulgación para todos los públicos, corremos el riesgo de crear una categoría demasiado grande donde es difícil que no quepa todo. Si limitas las características comunes a talento narrativo más hallazgos especializados, es obvio que sí, pero no sé cuán útil resulta esa generalización».
Por su parte, Fernando Broncano, catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid y autor de Conocimiento expropiado (2020), sí aprecia claramente una generación de contornos definidos aplicada a la comunicación científica con el propósito de intervenir dentro de la ciencia y dirigida a un público informado: «Respondía a una necesidad creciente en un sistema científico superespecializado, arborescente y definido por intereses de investigación cada vez más aplicados, pero hambriento de grandes horizontes conceptuales que rozaban la filosofía».
Pero Broncano señala una derivada más de esta escuela que mezcla la retórica de lo maravilloso con intenciones mucho más «ideológicas», al menos en la acepción débil de «generar estados de opinión desde la historia de gran recorrido, con grandes síntesis que tratan de argumentar sobre el lugar de la civilización occidental en la historia de la humanidad, en una nueva versión de la Whig History, comparando un pasado oscuro con un presente luminoso».
Así Jared Diamond, habría popularizado explicaciones de los ascensos y caídas de las civilizaciones no occidentales debido a la superioridad militar y a la exposición a epidemias; Steven Pinker argumentaría acerca de la superioridad moral de la cultura ilustrada sobre la violencia primitiva, en una suerte de neohobbesianismo liberal, y Fukuyama habría tratado de renovar la filosofía de la historia desde la vieja idea del fin de las ideologías y el ascenso de la tecnología. Según el filósofo de la ciencia, en esta categoría, con propósitos inversos, se presenta el exitoso Harari: «Sapiens fue un fenómeno espectacularmente masivo en su éxito e influencia desde un ecologismo pop que se apuntaba al catastrofismo y profetizaba un mundo poshumanista y ciborg. Javier Sampedro definió esta corriente como populismo científico, coherente con el populismo en otros ámbitos de la cultura contemporánea».
Miguel Aguilar defiende, sin embargo, que normalmente Harari y otros autores como él son más cautos que muchos de los exégetas que los critican. «¿Quieres ver populismo y pirotecnia científica? Echa un ojo a las portadas de revistas como Science o Nature«.
Fuente: El Mundo