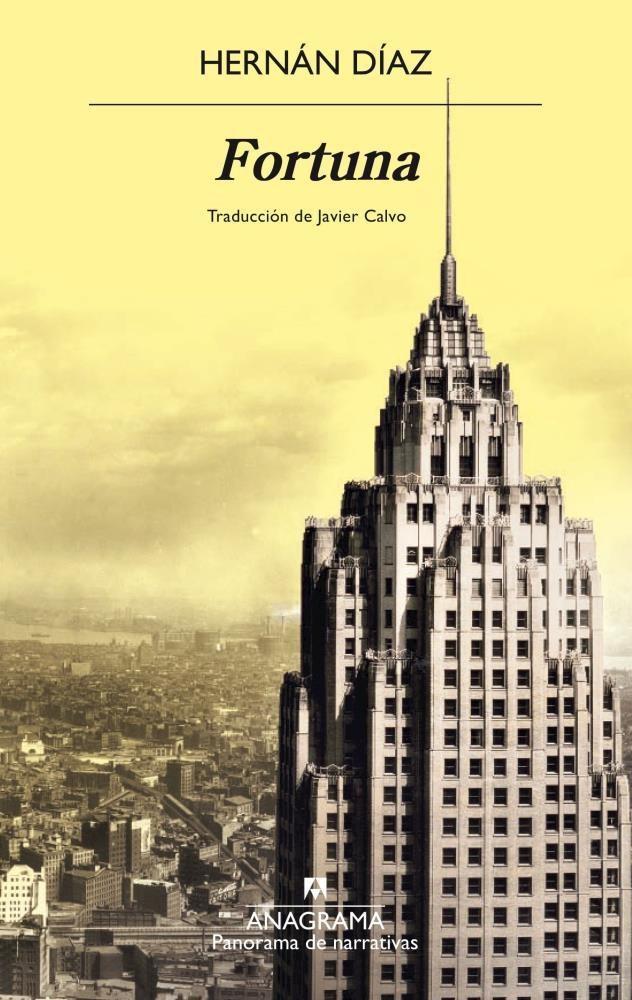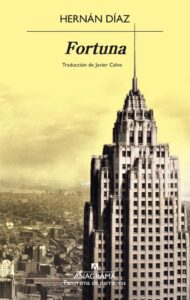En Rusia avanza el proyecto imperial de Putin, una mezcla de autocracia zarista, de la política de terror y represión de Stalin, y de una dosis de propaganda posmoderna. El de Mijaíl Gorbachov era lo opuesto.
Quienes, ahora que Mijaíl Gorbachov ha muerto, deploran su “fracaso” y consideran una lamentable pérdida que los países del “bloque socialista”, al igual que las repúblicas soviéticas desde el Báltico hasta el Cáucaso, se hayan independizado cuando él estaba en el poder, habitan todavía la geopolítica de las esferas de influencia. No entienden la magnitud de los cambios que el líder soviético emprendió, sus logros, ni la brevedad del tiempo que la historia le dio para realizarlos.
Padecen una aguda nostalgia imperialista –que supone que Gorbachov habría triunfado si hubiera mantenido unida a sangre y fuego a la Unión Soviética– bastante parecida a la que padece Putin, que pregona que la desaparición de la URSS fue “la peor tragedia geopolítica del siglo XX”, y pretende restaurarla erigiendo en su lugar un híbrido con una receta política especialmente tóxica: una mezcla de autocracia imperial zarista, de la política de terror y represión de Stalin, y una buena dosis de propaganda posmoderna, amenazas nucleares incluidas. Estamos viviendo el primer episodio del proyecto de Putin que busca la desaparición de Ucrania como país, incluyendo a su cultura y a cuantos ucranianos considere necesario eliminar.
El de Mijaíl Gorbachov era la opuesto. Un gigantesco experimento que buscaba –como anunció en 1987, dos años después de tomar el poder, a los miembros del Partido Comunista (PCUS) que presidía– “convertir a nuestro país en un modelo de nación altamente desarrollada, en una sociedad que viva dentro de la más avanzada economía, la democracia más amplia y la moralidad más profunda y humana”. Quería lo que muchos reformadores habían buscado en Europa Central por decenios: un socialismo con rostro humano.
Hasta 1985, los tibios intentos de reforma de los líderes de la Unión Soviética post estalinista – como el famoso Deshielo de Nikita Jrushov en los sesenta– se habían estrellado con el diseño ideológico de Stalin, que había inventado un nuevo marxismo para la naciente Unión Soviética: el “socialismo en un solo país”. Un socialismo burocrático, centralizado y represivo, donde el PCUS controlaba todos los hilos del poder y silenciaba cualquier voz disidente.
Un sistema que había convertido a la URSS en un país de delatores, amontonados en las ciudades en las famosas kommunalka que tan bien describe Joseph Brodsky: grandes casonas y edificios donde se hacinaban hasta tres generaciones en una sola habitación, con adultos que trabajaban en empresas poco productivas y niños adoctrinados por el Partido. Un territorio fértil para la delincuencia y los gángsters que empezaron a dominar el bajo mundo de la periferia urbana.
O bien, en las granjas agrícolas estatales, donde el Estado había apiñado a los campesinos, que antes de los años treinta cultivaban sus propias parcelas y cuidaban su propio ganado, y ahora, sin ser dueños de nada, tenían que producir, con maquinaria y fertilizantes del Estado –que llegaban algunas veces y otras no–, las cuotas de grano, y venderlas al precio que los burócratas centrales decidían.
En las urbes, los pocos atisbos de libertad se refugiaban en la lectura de copias ilegales de obras literarias –zamisdat– y en los murmullos del descontento en parques, cocinas y en los talleres de artistas que reproducían en cuadros únicos y extraños los ecos distorsionados del arte moderno que llegaba de Occidente. En el campo, la libertad resistía en el cultivo ilegal de pequeñas parcelas privadas, mucho más productivas que las tierras colectivizadas, que permitía a los campesinos ganar lo suficiente para sobrevivir sin miseria y a los habitantes de las ciudades comprar verduras y frutas que no encontraban nunca en las tiendas estatales: el reino de la carestía.
Esa economía distorsionada, plagada por la corrupción y el mercado negro, que favorecía el desarrollo de la industria pesada y la militarización, y sacrificaba al agro, la industria ligera y las necesidades cotidianas de los consumidores, era útil para los líderes soviéticos, que insistían en las bondades del socialismo real al interior, y financiaban al exterior el despliegue de ayuda militar en países estratégicos, bajo la ficción de que la URSS era una gran potencia a la altura de los Estados Unidos.
Pero entre la muerte de Stalin y el largo gobierno de Leonid Brézhnev en los setenta, la modernidad había entrado a cuentagotas a la Unión Soviética. Abrió una brecha entre los muchos apparatchiki eslavófilos del PCUS, que auguraban un “futuro radiante” al socialismo estalinista, y un grupo de líderes partidistas que sabían que sin reformas modernizadoras el proyecto estalinista no tenía otro futuro que el estancamiento económico y la represión política.
Tenía razón Vasili Grossman, autor de la gran novela Vida y destino (que se publicó, por cierto, gracias a Gorbachov y su glasnost): para Gorbachov y Putin, la vida se volvió destino.
Putin, el líder de la cleptocracia rusa de hoy, eslavófilo doctrinario y tan brutal como Stalin, creció en una kommunalka, persiguiendo ratas, y en las filas de la KGB, la temible policía política estalinista. Mijaíl Gorbachov nació en Stavropol, una rica provincia agrícola, arropado por sus abuelos maternos ucranianos, trabajando el campo. Conocía de primera mano los problemas agrícolas del país. Cuando su protector Yuri Andropov –ex director de la KGB, pero reformista convencido– lo incorporó a la cúpula del poder en Moscú, Gorbachov amplió el programa de brigadistas en el campo que decidían cuándo, cómo y qué sembrar. Pero esa reforma, como la vasta reconstrucción económica que Gorbachov emprendería desde el poder en 1985, se estrelló con la centralización de la toma de decisiones económicas a través de líneas verticales de autoridad que no estaban coordinadas entre sí.
Gorbachov hubiera necesitado decenios para quebrar la resistencia burocrática y abrir por sectores la economía al mercado. O bien, hacerlo sin liberalizar la cultura y la política, como le aconsejaron los chinos en su visita a Beijing en 1989, pocos días antes de la masacre de Tiananmen.
Pero él había decidido emprender el gigantesco experimento reformista completo. A la vuelta de la esquina lo estaban esperando los eslavófilos: Boris Yeltsin, que al proclamar la independencia de la república rusa formalizó la desaparición de la Unión Soviética y dejó a Gorbachov sin país que gobernar, y el oscuro teniente de la KGB, dedicado entonces a destruir archivos en el Este de Alemania, a quién Yeltsin regalaría el poder diez años después.
Fuente: Letras y Libros. España.