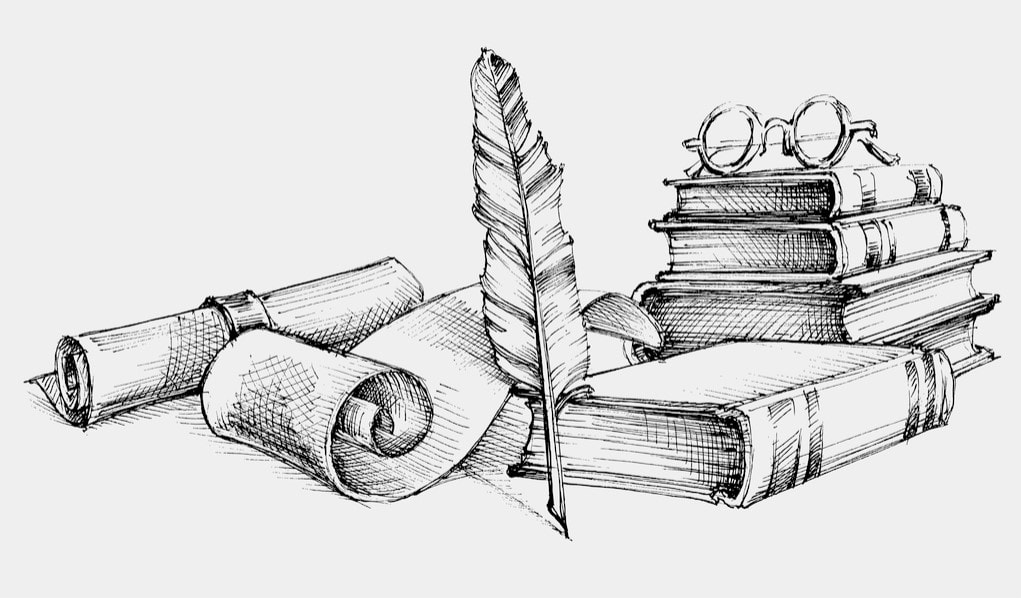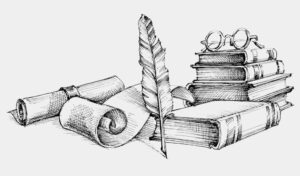A lo largo de la historia, la humanidad ha transitado por catástrofes de magnitudes difíciles de dimensionar: guerras mundiales, exterminios planificados, bombas nucleares, genocidios, hambrunas provocadas, desplazamientos forzados. En cada uno de esos momentos —cuando el mundo parecía colapsar bajo el peso de su propia violencia— el hombre, sin embargo, persistió. No desapareció ni se extinguió. No solo no se aniquiló, sino que tampoco logró —ni quiso del todo— arrogarse su propio final como especie pensante y moral. Esta resistencia a desaparecer, esta obstinación por seguir, no puede ser reducida a un mero impulso biológico de supervivencia: contiene una dimensión ética, filosófica y existencial que vale la pena indagar.
La tragedia como espejo y frontera
Las guerras, particularmente las del siglo XX, colocaron al hombre frente al abismo de su autodestrucción total. La Primera Guerra Mundial reveló que la civilización europea, cuna del racionalismo, podía colapsar en una carnicería mecánica. La Segunda, con el Holocausto y las bombas de Hiroshima y Nagasaki, mostró que era posible industrializar la muerte o vaporizar una ciudad entera en segundos.
Y sin embargo, tras cada desastre, el hombre reconstruyó: pactó, escribió, juzgó, se reagrupó. Frente a la nada, eligió continuar. ¿Por qué?
Nietzsche, Camus y la voluntad de seguir
Friedrich Nietzsche diagnosticó que la muerte de Dios dejaría al hombre suspendido sobre el vacío. Pero también vio que esa ausencia no significaba parálisis, sino posibilidad: el ser humano podría, incluso sin fundamentos absolutos, afirmarse como creador de sentido. Luego, Albert Camus —testigo de una Europa en ruinas— escribiría que lo verdaderamente filosófico era preguntarse si vale la pena vivir. Su respuesta no fue el nihilismo ni el suicidio, sino la rebelión: seguir viviendo es un acto de resistencia, un modo de darle forma a lo absurdo.
El hombre, frente al abismo, no se ha arrojado. Lo ha contemplado, ha temblado ante él, pero no ha saltado. Porque intuye, incluso en sus momentos más oscuros, que hay algo que salvar: una idea, un lenguaje, un hijo, un poema, una memoria.
El impulso narrativo como antídoto
Otra clave está en la narrativa. Contar es resistir. Desde los campos de concentración hasta las trincheras, desde las cárceles políticas hasta los exilios, el hombre escribió. No para registrar lo ocurrido solamente, sino para hacer que no todo fuera devorado por el sinsentido. Escribir es una forma de decir: yo estuve aquí, esto pasó, esto no debe repetirse. La narrativa, sea literaria o testimonial, convierte el dolor en memoria, y la memoria en proyecto.
El acto de narrar —como el de amar, crear, enseñar o cuidar— es una apuesta por la permanencia. Es la manera que encuentra el hombre para contradecir al abismo, para darle forma a lo informe, para organizar el caos.
La imposibilidad del final voluntario
La historia ha mostrado que el hombre puede ser su peor enemigo. Pero también ha demostrado que no puede arrogarse su propia desaparición. Las guerras no han terminado con la especie, aunque la hayan acercado peligrosamente al límite. Ni la capacidad tecnológica de destrucción masiva, ni el cinismo político, ni el odio sistematizado han podido quebrar del todo ese núcleo irreductible que lo empuja a continuar.
Ese núcleo no es heroico ni puro. Es, muchas veces, contradictorio, torpe, manchado de egoísmo o miedo. Pero es una persistencia. Un “todavía no”. Un impulso vital que roza la desesperación, pero que también contiene belleza.
La fragilidad como destino, no como condena
Quizás el ser humano no se arroga su fin porque no puede. Porque no le está dado negarse del todo. Porque aún en su peor hora, algo lo detiene: un gesto mínimo, una imagen, un recuerdo, una esperanza.
La fragilidad, en lugar de ser su condena, podría ser su destino. No como derrota, sino como forma de estar en el mundo: con conciencia del abismo, pero sin rendición. La finitud no lo empuja a disolverse, sino a pensar, a crear, a resistir.
Una humanidad sin atajos
Hoy, con nuevas amenazas globales —crisis climática, guerras tecnológicas, inteligencia artificial deshumanizante, populismos autoritarios— el abismo sigue ahí. Distinto, mutante, difuso. Pero permanece.
Y el hombre, otra vez, elige —con mayor o menor lucidez— no arrojarse. Tal vez porque, en el fondo, sabe que su tarea no ha terminado. Que aún hay mundos por imaginar, preguntas por hacer, palabras por escribir. Que su humanidad no está completa y que, mientras exista la posibilidad de un gesto ético, de una mirada compasiva, de una idea luminosa, el abismo puede esperar.