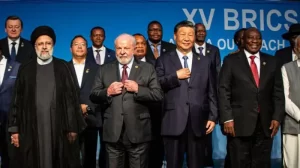Los argentinos padecemos, desde hace años, un estado permanente de inestabilidad. En Argentina no hay guerras ni hambrunas, ni sufrimos la mano totalitaria de algún dictador como ocurre hoy en Cuba, Venezuela o Nicaragua. Tampoco somos una tierra asolada por catástrofes naturales: nuestras placas tectónicas no generan terremotos, no padecemos desequilibrios marítimos ni tenemos volcanes activos que amenacen la vida. No hay tornados ni ciclones destructivos. La nuestra es una tierra fértil, extensa, en donde coexisten todos los climas y algunos de los paisajes más bellos del planeta: sierras, llanuras, glaciares, acantilados, ríos, y las monumentales Cataratas del Iguazú, una de las siete maravillas naturales del mundo.
Pero tenemos nuestros propios monstruos. Nuestros miedos e incertidumbres nacen de otro orden: vivimos al borde de una crisis financiera o social de manera constante. Somos testigos de cómo el dinero fluye por los carriles de la corrupción sin encontrar freno, mientras la impunidad se consolida con intermitentes y frágiles intentos por combatirla.
No estamos así porque seamos un pueblo cobarde o pusilánime frente a los obstáculos. Todo lo contrario: somos una sociedad que ha creado una verdadera ciencia del rebusque, de la subsistencia cotidiana. Hemos aprendido a sobrevivir y, una y otra vez, pese a todo, seguimos adelante. Nuestros hijos van a la escuela, sus padres trabajan, y nuestros abuelos —a pesar de sobrevivir con jubilaciones miserables— han hecho de su experiencia vital un baluarte. Muchos no lo lograron; muchos murieron en el intento. Pero otros aún resisten.
Sin embargo, alimentamos nuestros propios males, casi como si encontráramos una forma de placer en la lucha constante. Como si nos resultara familiar y necesaria la pelea diaria por sostener nuestra existencia y la de nuestras familias.
Somos nosotros quienes trazamos nuestro propio destino, pero también quienes cargamos con la responsabilidad de nuestros desvelos y desesperanzas. Reproducimos una clase política fracasada año tras año, sin importar cuán corrupta, ineficiente o inmoral haya sido. Son ellos los que han llevado la pobreza al 49% y la marginación social al 25%. Son los que condenaron a miles de niños a la ignorancia y destruyeron la educación pública. Y, aun así, los seguimos eligiendo.
Sostenemos con nuestro voto a una élite rica que hereda cargos y riquezas como si se tratara de una monarquía, mientras miles de jóvenes no encuentran futuro y otros, directamente, han dejado de buscarlo.
Somos un pueblo inteligente, pero muchas veces desinteresado del esfuerzo que implica el conocimiento. Nos cuesta asumir que el futuro está en nuestras manos, que podemos y debemos sacar del medio a todos aquellos que nos llevaron a esta situación. Si hemos producido personalidades destacadas en todas las ramas del saber, en el deporte y en la cultura, ¿cómo puede ser que quienes nos gobiernan no hayan leído nunca un libro, ni se interesen por comprender profundamente nuestros problemas estructurales?
¿Cómo es posible que los dirigentes políticos sean tan básicos, tan elementales, y que nosotros no lo veamos? Esta decadencia no es una falla circunstancial: es estructural. Es el corazón del problema argentino. Es lo que nos condena a discutir siempre lo superficial, lo intrascendente, en lugar de elevar nuestras conversaciones —ya sea entre amigos, en la familia o en el trabajo— hacia debates conceptuales que nos devuelvan la dignidad como sociedad.
Somos neuróticos, asustadizos, dubitativos a veces. Pero todo tiene una razón de ser. Esta inestabilidad crónica que nos persigue tiene solución. Claro que sí. Pero requiere tiempo, dedicación, aprendizaje. Saber elegir requiere, antes que nada, querer conocer. Y para eso hay que dejar de ser tan ignorantes como quienes nos gobiernan.
Osvaldo Gonzalez Iglesias – Edito, Escritor